AÑO 1902. EXCURSION SIGUIENDO LOS CURSOS FLUVIALES.
En el año 1900 se funda la “Sociedad Militar de Excursiones”,
creada por un centenar de militares, entre generales, jefes y oficiales de
todas las armas del ejército español, y que tenía por objeto el estudio de
España, en su aspecto militar, topográfico, científico e histórico. Me atrevo a
decir, que simpatizantes del movimiento “Regeneracionista” de Joaquín Costa,
vigente por aquella época.
Su fundador
fue el entones comandante de Infantería D. José Ibañez Marín. Sobre este
personaje, decir que nació en 1868 en Enguera (Valencia) y murió en 1909 en
Melilla, durante la “Guerra del Rif”, concretamente en la acción denominada el “Desastre
del Barranco del Lobo”, siendo ya teniente coronel. Hago mención a este militar
por ser el director de la excursión (una de las muchas que realizaron) y
narrador del artículo objeto de este trabajo.
 |
| Teniente coronel José Ibáñez Marín (Biblioteca Nacional de España) |
Formaban
esta expedición, además del mencionado autor de este artículo, comandante de
Infantería José Ibáñez Marín, Felipe Navarro y Ceballos (comandante de
Caballería), José de Madariaga (comisario de Guerra), Adolfo Pérez del Camino
(oficial 1º de Administración Militar), Leopoldo de Saro (teniente de
Infantería), Federico Belenguer (idem), tres ordenanzas y cuatro bagajeros, con
dos caballos de tropa, cinco caballejos del país y tres acémilas, según
describe textualmente D. José.
Pues bien,
esta excursión, que tuvo lugar desde el 9 al 18 de marzo de 1902, aparece
publicada en el semanario “La Ilustración Española y Americana”,
una parte en mayo y otra en julio de dicho año, y “tenía
por objetivo recorrer las fuentes de los ríos Tajo, Guadalaviar, Júcar y
Cabriel en el llamado Nudo de Albarracín, bajando después por el curso del río
Blanco, Turia***, o Guadalaviar, que por todos estos nombres es conocido, hasta
el rincón de Ademuz, girando luego por la Serranía a Cuenca, punto de arranque
y término del itinerario”.
En
ella, se describe con realismo el paisaje y con crudeza las condiciones de vida
de sus habitantes en ese 1902.
*** Sobre la denominación del Turia, quiero aclarar para quien no lo sepa, que en la actualidad a este
río se le denomina Guadalaviar (traducido el árabe, “río blanco”) desde su
nacimiento hasta el mismo Teruel, donde confluyen éste y el río Alfambra (traducido
del árabe, “el rojo”, por transcurrir éste por tierras arcillosas que dan ese
color al río). A partir de Teruel, ya se le denomina normalmente como Turia,
hasta Valencia. Como curiosidad tengo que decir que en mi pueblo, Torrebaja, nuestros
abuelos todavía lo denominaban “Guadalaviar”, y al respecto hay un dicho que
todavía recordamos los “refraneros”: este decía, <<Nieblas por el Cerrellar (monte de Ademuz), agua por el “Gualaviar” (Guadalaviar)>>; quería decir que venía lluvia. También se denominaba
como río Blanco, por lo menos hasta primeros del siglo XX.
“En el orden militar, convenía a los excursionistas
el conocimiento de una región escabrosa, dominadora de importantes vías
fluviales que van al Océano y al Mediterráneo después de discurrir por tierras
feraces y bien pobladas; núcleo de montañas áspero y falto de comunicaciones,
que si ayer fue refugio y atalaya para las gentes españolas que peleaban por su
Independencia unas veces, llevadas de fanatismo político otras, será siempre
posición y baluarte para encastillarse y amenazar a las huestes que desde la
capital de la Monarquía marchen a Levante y a las provincias aragonesas, o que
desde éstas se descuelguen a las ricas vegas valencianas”.
La primera parte de la expedición, es publicada el 8 de mayo de 1902 con
el título de “Excursión al Nudo de
Albarracín”. Este es un pequeño resumen:
Salen de
Cuenca, por la puerta de su castillo, marchan por Buenache y Valdecabras, “y luego de vencer sin percance alguno mayor, pese
al mal estado de las sendas, la empinada sierra de Valdemeca, cubierta de
abundante nieve, y de gozar admirando el valle alto del Júcar, que por allí
discurre riente y veloz, llegamos a la villa de Valdemeca...”,
donde pernoctan.
Al día
siguiente reanudan la marcha y llegan a las Salinas de Valtablao y a Fuente
García “donde
nace el Tajo en fuentecilla mansa y pura”... “Qué maravillosa luz la del otro
valle oriental, por donde mansamente avanza el Cabriel...”.
Al anochecer llegan a Royuela, ya de Teruel, y al día siguiente a Albarracín.
La segunda parte de la expedición, es publicada el 15 de julio de 1902 con el título de “A lo largo del Turia”, y que transcurre desde Albarracín (Teruel), hasta Cañete (Cuenca), pasando por el Rincón de Ademuz (Valencia):
“¡Oh, qué jornadas
de tan bizarra belleza aquellas realizadas desde Albarracín á Ademuz, llevando
por compañero y por guía el bravo río, torrente acá que horada la roca hasta
abrirse paso por hoz de majestuosa altura; remanso allá de aplaceradas aguas; verjel
por doquier, donde á porfía se elevan los esbeltos chopos por encima de los
sombrosos y copudos nogales, los álamos junto á los guindos y á los perales, el
pino y la vid cubriendo las mesetas lejanas y las laderas vecinas, con sus
matices y su frescura!...”.
Esta
segunda parte de la expedición, sale de Albarracín, donde quedan admirados de
la belleza de la monumental villa, y en especial de su Colegiata, “...más a decir verdad, lo que más alegraba el ojo del elemento joven
de la expedición era el recuerdo de aquellas bravías aragonesas que asomaban
sus ojazos y sus mejillas rebosantes de color y de vida por las ventanas y las
celosías de las empinadas callejas...”.
Se
dirigen hacia el pueblo de Gea de Albarracín. “El día era
espléndido; habíamos salido muy de mañana de Albarracín, y al par que nos
solazábamos admirando las angosturas y los vallejos con los contrastes que
presenta allí el Turia, ó río Blanco que le llaman los naturales...”.
 |
| Plaza de Albarracín |
Llegan
a Gea, donde se hace un alto en el camino,
“para que gente y ganado repusieran
fuerzas”. A su
llegada, acudieron varios vecinos a venderles “pan, huevos,
cebada y volatería (aves de corral o de caza)”, con “harto dolor” del
dueño del establecimiento que los hospedó para el almuerzo, un antiguo arriero
apellidado (o apodado) Palomeque, que les sacó un odre (boto) de vino, del que
dieron cuenta todos, incluido el hospedero, que tenía mucha curiosidad por el
objeto de esta excursión. Por lo visto, uno de los expedicionarios le comentó
que estaban haciendo un estudio sobre aquellas comarcas montañosas, temiéndose
revueltas de carlistas, republicanos y revolucionarios. El viejo arriero
Palomeque, corrido por los años, sentenció sin abandonar el vaso de vino: “Trabajillo
le doy á quien quiera que nos lancemos al campo... Allá D. Carlos (carlistas) se las avenga y busque... Allá los republicanos con sus monsergas...
Nosotros, señor, á nuestra hacienda, y a cumplir con el deber de sacar adelante
a la familia... Y tenga en cuenta que se lo dice un hombre que no está harto de
pan ni de vino, y que vivió en el camino veinte años. Y ya habrá oído decir que
un año de arriería enseña más que tres de teología...”. Este comentario, demuestra la
indiferencia política de la gente de estos pueblos y en aquellos tiempos, como
tal fue años antes, durante el período de las guerras carlistas, pues
prácticamente había una economía de subsistencia, y no cabían otro tipo de “cavilaciones”.
 |
| Túnel en la carretera de Teruel a Albarracín |
 |
| Restos de un castillo en el camino de Teruel a Albarracín |
Sale
la expedición de Gea.
“No dejaron de hacernos pensar estas
reflexiones del huésped; ellas, le sencillez de las gentes de Gea, y cierto
rotulillo socialista que vimos en las piedras de un túnel de la carretera, pregón
de la fe y del apostolado tenaz de la secta, constituyeron el tema de la
conversación hasta que la silueta de Teruel, con sus torres resplandecientes
dentro, y su vega feraz y tranquila fuera, ahuyentaron nuestras filosofías”.
Descansan y pernoctan en
la capital.
En
esta jornada, desde Teruel, y río Turia abajo, llegan al pueblo de Villel, “encantados de la singular bizarría del cuadro, de fondo verdinegro,
del que se alzaba la peña en cuyo otero aún luce sus torres mochas el
castillejo medioeval”. En
Villel, según el narrador, encuentran buen acomodo, “en forma de casa
limpia, con patrón discreto y con cama digna de cualquier reverendo rebolludo y
apersonado”... “Tal me aconteció con mosén Plácido, mi huésped de Villel, tipo
ideal de cura lugareño y de hidalgo de chapa, devoto, comedido, gran madrugador
y amigo de la caza”.
Con el cura asistió el
narrador a los ejercicios de Cuaresma, y luego le acompaña a conocer el pueblo,
“mostrándome
el solar de Calomarde***, aquel vivo ejemplo de advertencia para cortesanos é
intrigantes, buen aragonés, pero falaz y liviano para María Cristina y para la
causa de su hija Isabel II...”.
*** Francisco Tadeo Calomarde,
nació en Villel en 1773. De ideas absolutistas, alcanzó gran influencia en la
corte del rey Fernando VII. Durante la “Decada Ominosa”, fue Ministro de Gracia
y Justicia. Partidario de la “Ley Sálica”, conspiró a favor de D. Carlos María
Isidro, en el conflicto sucesorio entre éste y la hija del rey, Isabel II, que
como sabemos desembocó en la Primera Guerra Carlista. Posteriormente, también
fue ignorado por los del bando carlista.
A
la mañana siguiente salen de Villel, continuando su ruta. Hicieron un alto en
alguna masía de las que había entre este pueblo y el de Libros, donde “pedimos agua y aguardiente, que se nos facilitaron con la liberalidad
peculiar de la tierra”. Estas
cosas les fueron dadas por una labradora de esa masada, la que no quiso aceptar
el pago que le ofrecieron,
“unas monedas que le dábamos para sus
pequeñuelos”. La
mujer, asombrada por la presencia de esos forasteros exclamó: “¡Nunca
hemos visto tanta nobleza! ¿adónde va tanta majencia señores? –A Ademuz,
replicamos. – Pues aún les queda, aún”. Siguen
su camino. “El río corre desde Villel á Ademuz por
angosturas y hoces tan grandiosas como las de su curso superior”.
Llegan
a Libros. “Es Libros un pueblecito situado en la misma
orilla del río, alegre y vistoso, último de Aragón por aquel rumbo”...“Cuando
llegamos á la plaza del mercado, un ciego canturreaba romances milagreros...”.
 |
| Vista de Libros, confín de Aragón con Valencia |
De
Libros a Ademuz. No nombra, como parte del trayecto y curso del río, las aldeas
de Mas de Jacinto, ni Torrealta. Pero lo que más me extraña es que ni siquiera
mencione a Torrebaja, donde, como es sabido confluyen el río Turia y el Ebrón
(o río Castiel).
“Ya en Ademuz, la
temperatura, los frutos, el tipo de mujer, más blanca y escultural, las
costumbres semiárabes, todo acusa que se llega á las riberas de Valencia. ¡Qué
gritos guturales, especie de aullidos quejumbrosos, los usados por los mozos
del lugar para llamar a las zagalas de sus amores luego de que anochece!”. Ignoro a qué se puede referir el narrador con lo de
“gritos guturales”. Se me pasa por la cabeza fueran los de alguna rondalla o
tipo de cántico que harían los mozos, además, teniendo en cuenta que por
aquellas fechas se celebraban las ferias en Ademuz, pero esto es sólo una idea
mía sin más.
 |
| Vista de Ademuz, tomada desde el río Turia |
De
Ademuz “abandonamos el curso del Turia para volver
al del Júcar” atravesando
las sierras “pobrísimas de vegetación y de monte”.
Alcanzan
el curso del río Cabriel por Salvacañete y después llegan a Cañete. “Es Cañete cabeza de partido judicial, y elige un diputado a Cortes;
conserva en su término alguna pinada, y cosecha riquísima miel, que podrían
constituir base de riqueza y porvenir. Pero...ha estado sin maestro de escuela
la friolera de doce años, y sin maestra de niñas casi otro tanto, dato
absolutamente verídico, que por sí solo pone espanto en el alma y explica la
horrible criminalidad que aquel juzgado registra”.
 |
| Vista de Cañete |
Parece
terminar la expedición en este punto de Cañete. Para finalizar el artículo, y a
modo de conclusión, el narrador hace unas crudas reflexiones sobre los sitios
visitados:
“La pobreza de esas
serranías es tan extremada, como la ignorancia y la bondad de sus naturales.
Suelen cosechar patatas y judías arriba en las alturas; vino y algún maíz abajo
en las laderas cercanas al Turia, donde no llegan los beneficios del riego. Los
de abajo llevan vino á cambio de patatas que dan los serranos, sirviendo como
precio regulador el de tres reales la arroba del tinto, por cierto nada
despreciable, pese á su mala elaboración. En Valdemeca, como en Frías, Villel,
Salvacañete, Ademuz, los niños ignoran cuál es su nacionalidad. Sólo saben que
son de Villel, ó de Frías, ó de Buenache... El nombre de España ¡no les suena!
Jamás, jamás han
visto la santa bandera que nos cobija. Por casualidad han oído hablar del Rey,
á quien, eso sí, conocen por la moneda...
Los directores de
nuestra sociedad, y, en general, las clases conservadoras, deben meditar acerca
del cuadro anterior, que es, á la postre, el de la mitad de la nación.
Hay que llevar pan
para el cuerpo y pan para el espíritu de las gentes, como hay que llevar agua
que fertilice y refresque las tierras, si no queremos correr las contingencias
de un incendio estival, fácil siempre en suelos secos y abandonados”.
JOSÉ IBÁÑEZ MARÍN.
DE
LO QUE SUCEDÍA EN ESPAÑA EN AQUEL TIEMPO
Período
denominado la “Restauración Borbónica” (1874-1931). El artículo descrito transcurre
durante el reinado de Alfonso XIII, siendo regente su madre, María Cristina de
Habsburgo-Lorena, hasta la mayoría de edad de Alfonso, mayo de 1902.
El
Presidente del Consejo de Ministros es Práxedes Mateo Sagasta, del Partido
Liberal, que se venía turnando en el gobierno con el Partido Conservador (de
Antonio Cánovas del Castillo). Extraña pero institucionalizada política de
pactismo y alternancia en el poder de la nación.
Recién
se había producido (1898) la pérdida de las colonias españolas de Cuba, Puerto
Rico, Filipinas y Guam, lo que produce una crisis moral, económica y social en
el país. Sin embargo, este acontecimiento, hace surgir los movimientos
“Regeneracionista” (en lo político y social), la denominada “Generación del 98”
(en lo literario e ideológico), y el “Modernismo” (como movimiento estético en
las artes, especialmente en lo literario y en la arquitectura). Estos
movimientos surgen ante el denominado “problema español”.
 |
| Práxedes Mateo Sagasta (cuadro de José Casado del Alisal) |
 |
| Joaquín Costa |
FUENTES:
Revista
“La
Ilustración Española y Americana”, 8 mayo 1902 (Artículo: “Excursión
al Nudo de Albarracín”).
Idem., 15 julio 1902 (Artículo: “A lo largo del Turia”).




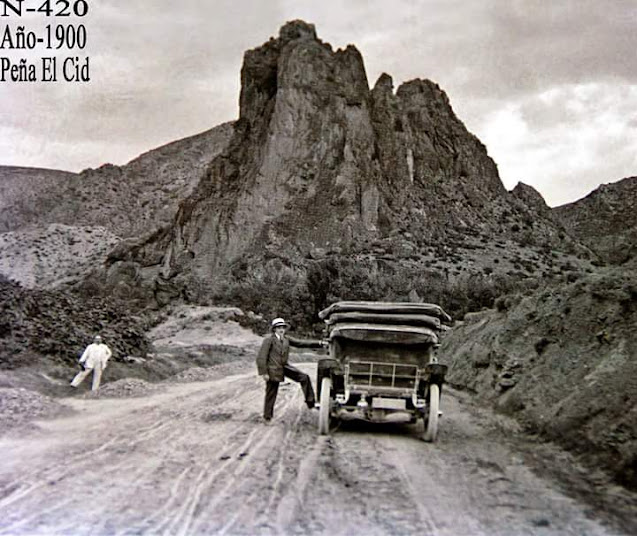
Un relato magnifico de la historia comarcal de la zona. Explicando con sencillez y acierto para su fácil comprensión. En el cual se detallan los problemas y carencias del pueblo en esta parte de España. Que abandono y que desidia por parte de los poderes políticos, demuestran la indiferencia y despreció hacia estas comarcas que arrastran de por Vida. Aún hoy se nota al visitar esas comarcas, su historia marcada de por vida. Bien es verdad que el paso del tiempo y la evolución normal van restañando esas heridas.
ResponderEliminarMuchas gracias Jaime
Eliminar